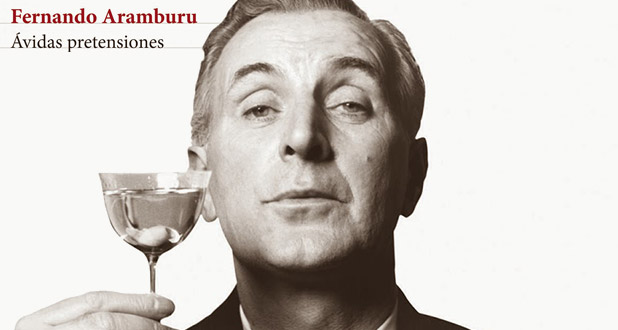«Ávidas Pretensiones» es el retrato despiadado de una clase literaria que se ha quedado atrapada en un bloque de ámbar: unos poetas que intentan maquillar su calidad de vividores hedonistas y de chanchulleros buscavidas utilizando la poesía como herramienta que proyecte una imagen más elevada de ellos mismos por mucho que entre esa imagen y la realidad exista una abismo al que nadie tiene ganas de mirar directamente. ¿Y qué mejor forma de dejar al descubierto ese anquilosamiento cronológico que utilizando la sátira para pintar los colores y las sombras de sus formas pomposas, de su lenguaje anacrónico, de su comportamiento de otro tiempo, de sus egos heridos siempre a la búsqueda de un reconocimiento? Aramburu define a sus personajes en la frontera justa que separa el escalpelo despiadado y la caricia cariñosa… Y, por el camino, arroja descripciones tan sublimes como la que sigue: «No estoy loca, si eso es lo que piensas. Podría estarlo tranquilamente. Mientras yo elija mis abismos conservaré la mente fría para saber lo que hago y por qué lo hago. Ya sé, ya sé que a veces pego gritos, lloro en público, pero eso, ¿qué importa a quienes, como yo, se niegan a dedicar su talento y sus fuerzas a ser personas normales? Odio a la gente sin imaginación, te lo juro, a la gente que no aspira más que a pagar sus facturas. Su presencia me resulta repulsiva. A mí, en cuanto me hablan de vacaciones, de la oficina y del carrito del bebé, corto. Y te confieso una cosa: me gusta ofender. Me causa un gozo intenso, pero sobre todo supone un método cojonudo para ahuyentar la soledad. Hace años me acostaba con cualquiera por no estar sola. Hombres, mujeres, lo que estuviera a mano. Ahora consigo o mismo, incluso más, ofendiendo. Y te aseguro, y espero que me creas, que ignoro los efectos de mi conducta. ¿Por qué? Pues porque saltan a la vista. ¿Cómo? Muy fácil. A la gente hay que tocarle los huevos bien tocados para que se le caiga la careta. Si la insulto, reacciona, me echa la bronca, discute conmigo. En una palabra, me hace compañía«.
¿Clase privilegiada (en lo intelectual) o casta maldita (en lo emocional)? «Ávidas Pretensiones» no tiene miedo a lanzar miradas hacia el abismo entre la realidad y la imagen que proyectan estos seres heridos de poesía. No tiene miedo, al fin y al cabo, de dejar al descubierto la bajeza que pueden demostrar unos personajes a los que se les presupone una sensibilidad elevada: «¡Qué vocabulario! ¿Y esos son poetas, creadores de un lenguaje poético, artistas de sensibilidad exquisita?«. En esta pregunta parece cimentarse una novela deliciosa en la que Aramburu deja patente un uso portentoso de la prosa a la hora de retratar a todos estos labradores de poesía. De hecho, en las propias páginas de la novela, diferentes ramalazos de lírica acaban contaminando la prosa, ya sea en su vertiente más surrealista (como en la daliniana pesadilla que uno de los poetas tiene después de tomar setas alucinógenas), en su gestación más automática (esas frases que quedan inacabadas porque, al fin y al cabo, lo que van a decir son puras obviedades que el lector puede salvar de la elipsis) o en su cara más sensual (ese maravilloso pasaje en el que una de las poetisas fantasea con deslizarse debajo de las sillas de los compañeros que escuchan una charla hasta llegar al objeto de su deseo y contemplar, adorar las piernas de su femenino objeto del deseo).
La maestría de Aramburu, sin embargo, no sólo queda patente en su capacidad superlativa para escarbar en la tumba de la sátira como género y para utilizar la palabra como pala de oro… Su maestría final está en darle forma a un fascinante esqueleto de barro que sea la estructura de «Ávidas Pretensiones«: la historia de estos poetas que se reúnen en unas jornadas de poesía allá donde Dios perdió la alpargata (cuando en verdad se están reuniendo para pasar el rato y comer y beber y discutir e insultarse y, si se tiene suerte, follar) es explicada en diferentes tramos temporales que, sin embargo, se presentan ante el lector de forma desordenada. Cada uno de los bloques narrativos aborda un periodo de tiempo, pero cada capítulo dentro de ese bloque ofrece la visión de uno de los personajes al respecto de un micro-tramo temporal, de tal forma que la acción va salando hacia adelante y hacia atrás para revelar cosas que le habían pasado desapercibidas a quien lee o para pillarle con la guardia baja y darle una deliciosa estocada con forma de floritura en el aire.
Y, por si eso fuera, poco, después de cuatrocientas maravillosas páginas haciéndonos creer que su intención era recuperar la sátira para hacer un fresco de una clase literaria en (¿merecida?) extinción, Fernando Aramburu cierra sus «Ávidas Pretensiones» dándonos a entender que su voluntad siempre fue más allá. Justo en las páginas finales, uno de los personajes afirma: «En nuestro país, madre, cuando hay que reducir gastos, se empieza de costumbre por la cultura. No somos especialmente perspicaces a la hora de fomentar la calidad de la persona«… Con estas palabras, queda ahí flotando la sensación de que estos poetas no son sólo unos poetas en concreto, la sátira del poeta clichetero tradicional. Queda flotando la sensación de que, finalmente, prima el cariño por encima de las ganas de hacer leña del árbol caído, y que estos poetas son una cultura a la que se está ahogando. Una cultura que cada vez tiene el pulso más débil. Una cultura al borde de la muerte. Y es aquí cuando, como en toda buena sátira, se te congela la sonrisa en la cara.