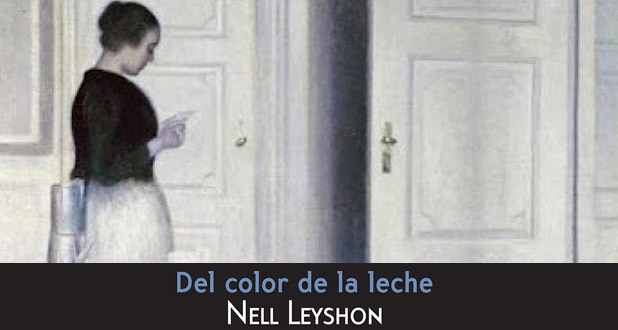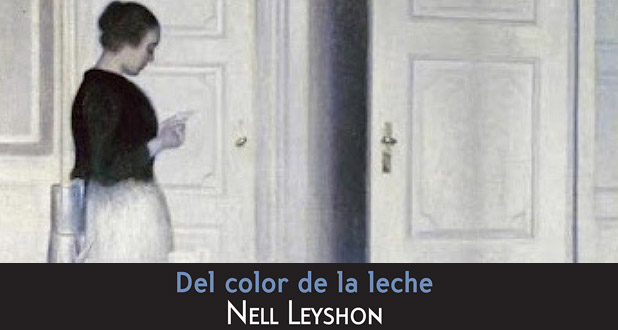
En la literatura, al igual que en el cine y en otras artes de diverso calado, las obras no pueden ni deben valorarse en comparación a nuestras expectativas o a nuestras ideas preconcebidas, sino con las pretensiones de quien entrega la obra en cuestión. Incluso hay que procurar evitar aplastar los logros de las obras con los logros mayores de otras obras… Lo mejor, siempre, es poner unas al lado de otros las pretensiones y los logros, y ver después si el resultado arrojado es equilibrado. Digo todo esto porque la tendencia natural ante «Del Color de la Leche» (editado en nuestro país por Sexto Piso) sería compararla con otras novelas mucho más radicales en sus pretensiones (y en sus logros). Y eso, simple y llanamente, sería algo injusto.
Porque no voy a negar que puede que el punto de partida de la novela de Nell Leyshon podría haber dado para un desarrollo formal radical y rompedor. «El Color de la Leche» aborda la vida de una niña de quince años que, como dice el título, tiene el pelo del color de la leche. Es una niña pobre, la última de una familia que sólo ha tenido hijas y que las utiliza a todas para labrar los campos y para hacer las tareas más duras de un entorno rural de la Inglaterra de 1830. Evidentemente, es una niña analfabeta que, sin embargo, tiene un punto de vista muy frontal con el mundo que le rodea: hay quien opina que la niña no está bien, pero eso es lo que suele ocurrir con aquellos que no tienen filtro entre su cabeza y su boca. Para más inri, el padre de la protagonista la vende a su vicario vecino para que cuide de su mujer enferma, una tarea que la niña realiza con tal solvencia que, una vez la enfermedad deviene en muerte, el vicario prefiere «quedársela» en casa como parte del servicio.
La radicalidad formal podría haber surgido del hecho de que «Del Color de la Leche» está escrito por la propia protagonista. En un intento de hacer sentir al lector la parquedad iletrada de la niña, Leyshon opta por extirpar las mayúsculas de la totalidad de su manuscrito. Es este un recurso formal interesante, pero casi cosmético si tenemos en cuenta que, por el contrario, la narradora hace gala de una riqueza de lenguaje bastante sorprendente y por un uso pluscuamperfecto de los signos de puntuación. Es este recurso, entonces, demasiado superficial si se le compara con la radicalidad caótica de, por ejemplo, Faulkner introduciéndose en la mente de un chico con Síndrome de Down en «El Ruido y La Furia«.
Pero ya he dicho al principio de este texto que una novela con esta no hay que compararla con otras grandes novelas, sino que más bien hay que ponderar sus logros en relación a sus pretensiones… Y hay que reconocer que las pretensiones de Nell Leyshon tampoco son las de firmar un nuevo «El Ruido y La Furia«, sino de poner el dedo sobre una yaga histórica al modo más amable de, por ejemplo, «El Niño con el Pijama de Rayas» (de hecho, no debería sorprender a nadie si «Del Color de la Leche» se convierte en un éxito editorial del tamaño del libro de John Boyne). En este caso, la autora deja al descubierto una situación histórica en el que el analfabetismo y la precariedad económica provocó que muchos fueran los que pensaran que los cuerpos pobres eran material de intercambio monetario: una vez comprado, podían hacer con ellos lo que quisieran, aunque ello implicara destrozar la inocencia (emocional, psíquica y física) de una niña como la protagonista. No es necesario seguir ahondando en esta denuncia porque ello significaría acabar desvelando ese retruécano final que es uno de los mejores activos del libro y que acaba dejando al lector con el alma pendiendo de un hilo.
Porque ese, al fin y al cabo, es el fin último de Nell Leyshon: apelar al alma del lector… Nunca a la intelectualidad formal de, por ejemplo, esa otra obra clásica que ya ha sido mencionada más arriba. «Del Color de la Leche» no pretende mucho más que poner a la luz un pedazo oscuro y oculto de la historia británica (y mundial) y hacerlo de forma preeminentemente emocional. Eso lo consigue. Y con creces.