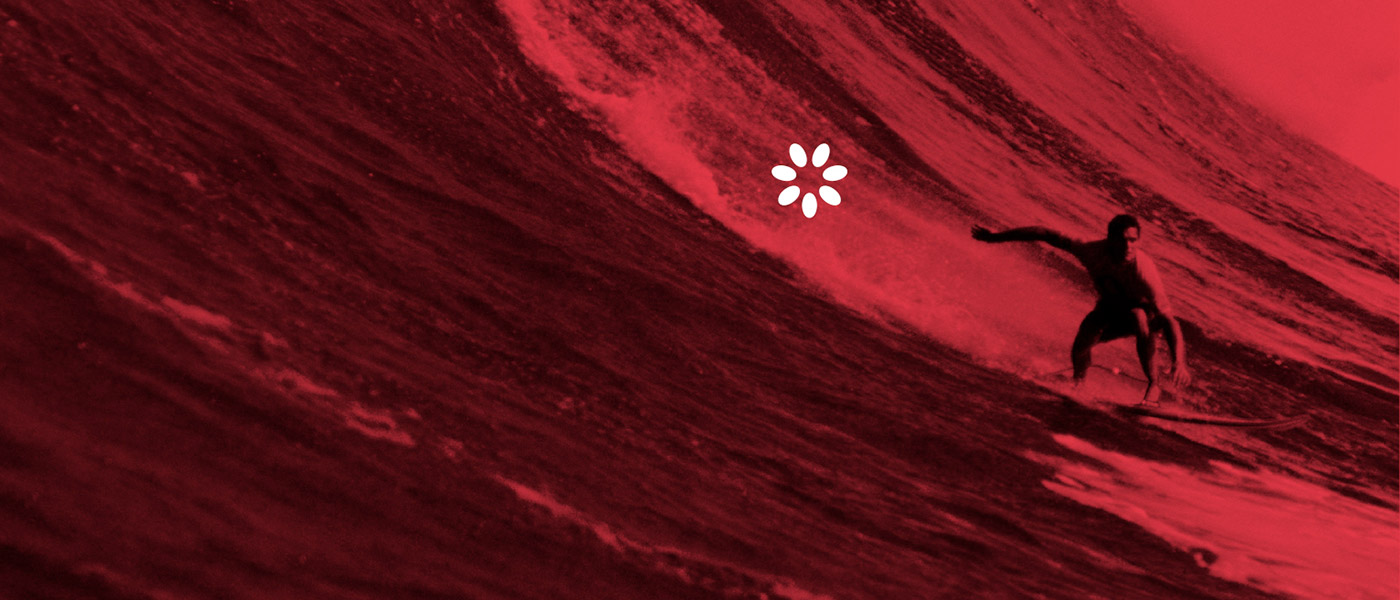«Años Salvajes» es un libro fascinante por lo que tiene de retrato del sueño surfero… Pero también por lo similar que este es a la pesadilla yonki.
«Años Salvajes» es un libro apabullante por múltiples motivos, pero sobre todo por el hiperrealismo que William Finnegan es capaz de transmitir con su pluma a la hora de hacer partícipe al lector de todos los entresijos de la vida de un surfista. Al fin y al cabo, no parece casual que este fuera el manuscrito ganador del último Pulitzer en el año 2016: ¿no se ha especializado este premio en los últimos años en poner sobre la mesa ciertos libros capaces de abrirnos los ojos hacia realidades muy diferentes a la nuestra que, además de enseñarnos nuevos puntos de vista, enriquezcan nuestra propia experiencia (o, por lo menos, una experiencia que nunca llegaremos a adquirir de forma directa)?
En el caso de «Años Salvajes«, el propio Finnegan deja caer en varios momentos del libro que es un obseso de las notas y que en su poder tiene cientos de cuadernos relativos a casi todas sus vivencias. No es de extrañar, entonces, que la experiencia de lectura de sea en esta caso algo completamente apabullante ante la precisión quirúrgica con la que el autor es capaz de evocar ciertos pasajes de su infancia o sus viajes surferos. Más allá de los datos superficiales (nombres de personas, lugares y otros datos meramente anecdóticos que cualquiera tomaría en su diario), «Años Salvajes» demuestra que, si un fotógrafo destaca por su capacidad para capturar el momento perfecto y revelar capas de realidad oculta, lo mismo puede ocurrir con un escritor de no ficción.
Finnegan engalana su narración con todo un conjunto de minúsculos detalles que no sólo aportan profundidad de campo, sino también una impactante riqueza en la resolución de la imagen (por seguir con el símil fotográfico). Desde su infancia dividida entre L.A. y Hawaii hasta su adolescencia vagando por el mundo entero a la búsqueda de la ola perfecta y desembocando en una madurez empeñada en sacar surf de donde -a priori- no lo hay (San Francisco y Nueva York), William Finnegan escribe como quien recurre a un pase de diapositivas para desenterrar recuerdos (y fantasmas). En la dictadura de la imagen en la que vivimos, se agradece leer a alguien capaz de hacerte recordar que la lectura puede ser incluso más poderosa que la imagen al obligarte a imaginar sensaciones asociadas a la vista, al tacto, al oído, al olfato e incluso a algo más allá difícil de concretar: el alma.
Hay que reconocer que «Años Salvajes» es un portentoso ejercicio de periodismo en su colosal esfuerzo por dejar constancia de un mundo, el del surf, y de las múltiples caras que este puede ir enseñando no solo a medida que el mundo evoluciona, sino también en el transcurso de la vida de un hombre desde la juventud a la madurez… Pero también hay que reconocer que, puede que, consciente o inconscientemente, Finnegan acaba formalizando un texto que también es interesante por lo que tiene de símil entre el surfista y el yonki.
La principal (y errada) crítica que podría hacérsele a «Años Salvajes» es cómo a veces puede ventilar en escasos párrafos algunos momentos emocionalmente importantes (novias, amigos, familia)… Mientras que, por el contrario, puede extenderse durante páginas y páginas para explicar la belleza de la costa de Madeira, cómo rompen las olas en Tavarua o la crueldad del clima en San Francisco. Pero es que, al fin y al cabo, este es un libro sobre el surf que Finnegan ha vivido, no sobre sus experiencias íntimas y personales. Y, al fin y al cabo también, es un libro que habla del surfista como un yonki.
Ya sea por el fascinante sueño surfista o por su similitud con la pesadilla yonki, es este un libro que no se lee, sino que se consume con la urgencia de un pico después de 24 horas de mono.
Es este un libro sobre el surf como adicción a cualquier droga: “Me metía en las olas de la playa de Will Rogers, me zambullía bajo las contundentes franjas de espuma y nadaba con todas mis fuerzas hasta llegar a la barra de arena, donde las crestas parduscas de las olas se levantaban y rompían. Nunca me cansaba de su rítmica violencia. Te arrastraban como gigantes hambrientos. Vaciaban el agua de la barra cuando se elevaban hasta su aterradora altura máxima, un segundo antes de abalanzarse hacia delante y explotar. Desde debajo del agua, el golpe que te llevabas te dejaba profundamente satisfecho. Las olas eran mucho mejores que los libros, que las películas, mejores incluso que un viaje a Disneylandia, porque con ellas el terror que sentías no era impostado, sino real”. ¿No hay en pasajes como este cierto poso similar al del yonki enfrentándose al terror de la muerte en cada pico?
Y no solo eso, sino que el surf acaba por transformar al surfero / adicto en un ser introspectivo y apartado de la sociedad: “Lo que en verdad podría haber preocupado a mi padre en cuanto a mi afición al surf era la clase de obsesión -siempre antisocial y maniática- que venía aparejada con una dedicación tan intensa. El surf seguía siendo una actividad que uno -yo mismo- hacía con sus amigos, pero sin vida social en un club ni nada que tuviera que ver con el deporte organizado. El ideal que se estaba imponiendo era la soledad, la pureza, las olas perfectas que uno pillaba muy lejos de la civilización: Robinson Crusoe, el documental “Endless Summer”. Y esa era una senda que te alejaba de la vida urbana como ciudadano, en el antiguo sentido de la palabra, y te llevaba a una vida al otro lado de la frontera en la que tendríamos que sobrevivir como si fuéramos bárbaros contemporáneos”.
El tramo central de «Años Salvajes«, en el que Finnegan recorre medio mundo buscando la ola perfecta, acaba provocando en el lector la misma desconexión que provocaría un listado de chutes de cualquier yonki: al final, cuesta verle el sentido por lo que tiene de tedioso y repetitivo, además de peligroso. El mismo autor reconoce que, en medio de todos esos viajes, hay varias ocasiones en las que él mismo no encuentra sentido a lo que está haciendo… Pero el canto de sirena del mar, la promesa de otra ola perfecta, la seducción de un pico que te lleve al más allá, todo ello acaba siendo más poderoso que cualquier tipo de desaliento.
Como un yonki hace con la droga, Finnegan acaba manteniendo una relación casi erótica con unas olas a las que necesita humanizar: “Las olas presentan una escalofriante dualidad. Cuando uno vive para coger olas, parecen estar vivas. Cada una tiene su propia personalidad, nítida y compleja, y sus propios humores que cambian con facilidad, ante los cuales uno debe reaccionar de la forma más intuitiva e íntima posible (mucha gente ha comparado coger olas con hacer el amor). Pero resulta evidente que las olas no están vivas ni tienen sentimientos, así que la amante a la que te dispones a abrazar puede convertirse, de buenas a primeras, en una asesina. Y no hay nada personal en este cambio de actitud. Esa ola mortal de la barra exterior que se está levantando no es cruel. Pensar que lo es no es más que un reflejo de antropoformismo. Amar las olas significa transitar por un camino de una sola dirección”.
Y como le ocurre a un yonki, pronto la adicción le aparta del mundo real: busca un trabajo que puede campaginar con los horarios inclementes del surf, supedita el tiempo libre a coger olas (en cualquier parte del mundo, ya que por «tiempo libre» entendemos desde un break a media mañana como las vacaciones familiares), los amigos lo son solo porque comparten tu obsesión, la familia acaba siendo un puñado de extraños a los que casi ya no conoces, los peligros (olas asesinas, droga adulterada) siempre parecen menores… Y, evidentemente, tu propia salud acaba siendo algo secundario y mucho menos importante que el subidón de adrenalina en cada pico / ola.
Así las cosas, y por mucho que «Años Salvajes» se extienda a lo largo y ancho de 600 páginas realmente densas, su lectura es tan suave como una tabla deslizándose sobre una ola… Ya sea por el naturalismo periodístico, por la siempre elocuente voz de Finnegan, por el fascinante sueño surfista o por su similitud con la pesadilla yonki, es este un libro que no se lee, sino que se consume con la urgencia de un pico después de 24 horas de mono. [Más información en la web de Libros el Asteroide]